
Asesinan a joven tras asistir a baile de feria en Chimalhuacán
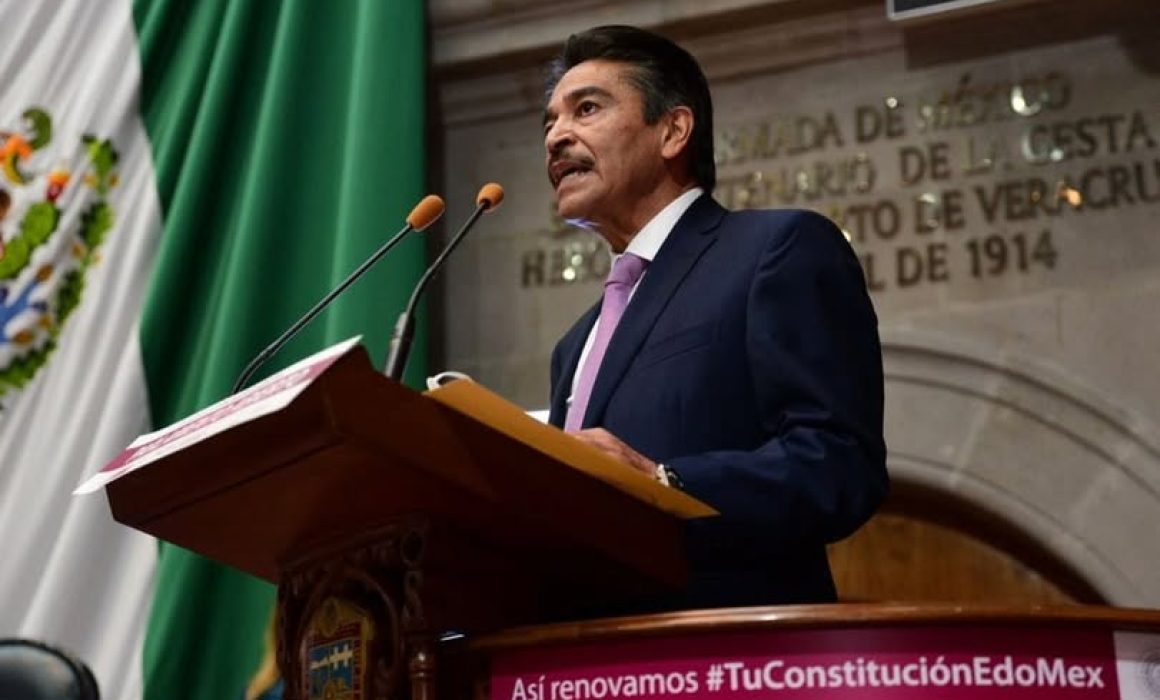
En las sociedades latinoamericanas, el poder no opera únicamente desde la fuerza coercitiva del Estado ni a través de instituciones jurídicas formales.
Existe una red densa de dispositivos culturales, simbólicos y normativos que configuran formas específicas de sujeción. El derecho y la religión —especialmente la tradición católica— han cumplido un papel central en esta arquitectura del control, legitimando modelos de obediencia, jerarquía y sumisión que se inscriben en la subjetividad de los individuos desde la infancia y se reproducen cotidianamente a través de prácticas sociales aparentemente neutrales.
La noción de “jaula invisible” permite describir esta forma de control sofisticado, que no se
impone por la violencia explícita ni por la amenaza directa, sino por la interiorización de códigos normativos que definen lo correcto, lo legítimo y lo moral.
El derecho y la religión, en
tanto sistemas dogmáticos, presentan sus preceptos como incuestionables, universales y
trascendentes, produciendo sujetos obedientes que asumen como natural la desigualdad, la
subordinación y la exclusión.
Desde el derecho positivo, influenciado por visiones formalistas como la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, se ha promovido una separación tajante entre el derecho y las
ciencias sociales. Para Kelsen, el derecho debía constituirse como una ciencia normativa pura, despojada de elementos políticos, económicos, sociales o morales.
Esta concepción ha
contribuido a la cristalización de una dogmática jurídica autorreferencial, que legitima el
poder sin cuestionarlo y que neutraliza toda posibilidad de transformación social desde
dentro del propio sistema normativo.
El formalismo jurídico, al reducir el derecho a una estructura lógica de normas que se derivan unas de otras, encubre su función material como dispositivo de poder. No es casual que esta visión haya encontrado eco en los sistemas jurídicos latinoamericanos, donde el derecho ha operado muchas veces como un instrumento de reproducción de élites, de encubrimiento de
desigualdades estructurales y de blindaje institucional frente a demandas populares.
La ley, bajo este paradigma, no busca la justicia, sino la coherencia interna; no responde al sufrimiento social, sino a la lógica abstracta del sistema normativo. Autores como Luigi Ferrajoli, si bien han abogado por una teoría garantista del derecho,
continúan anclados en una visión normativa que asume que el derecho puede ser racional y justo por diseño. Ferrajoli propone un sistema de derechos fundamentales que limite el poder estatal, pero no cuestiona de manera radical las bases de la dominación jurídica.
Al confiar en que la estructura formal del derecho puede contener al poder, su propuesta —aunque
progresista en términos jurídicos— permanece ciega ante los dispositivos invisibles de sujeción que operan más allá de las normas explícitas. La jaula no se desarma únicamente con garantías constitucionales si estas no se traducen en transformaciones estructurales.
En esta misma línea, Norberto Bobbio representa otro pilar de la filosofía jurídica moderna
que, si bien impulsó el debate sobre los derechos humanos y la democracia formal, contribuyó también a una visión normativista que minimiza el análisis de las relaciones materiales de
poder. Para Bobbio, el problema no era la falta de teorías de los derechos, sino su
implementación. Sin embargo, esta postura omite que el derecho no se limita a aplicar reglas, sino que configura sentidos, produce identidades, excluye disidencias. Una teoría del derecho que no problematiza su función de sujeción simbólica es funcional al statu quo.
En el ámbito religioso, el cristianismo —y particularmente el catolicismo— ha cumplido un papel clave en la producción de subjetividades obedientes. La doctrina de la culpa, la
obediencia a la autoridad eclesiástica, la sacralización del sufrimiento y la promesa de
recompensa en el más allá han servido históricamente para justificar el padecimiento en el
presente. Las enseñanzas religiosas han sido utilizadas para desmovilizar políticamente a los sectores populares, exaltando la resignación y demonizando la rebeldía. El orden social injusto se presenta como parte del plan divino, y cualquier intento de subversión se interpreta como una amenaza al orden moral.
En conjunto, el derecho formalista y la religión tradicional constituyen los barrotes de una
jaula invisible que limita la emancipación de los pueblos latinoamericanos.
Estos dispositivos no se presentan como imposiciones externas, sino como verdades asumidas, como formas
naturales de organizar la vida social. Esta naturalización del poder es el núcleo más profundo de la sujeción: se obedece sin cuestionar, se sufre sin rebelarse, se vive sin imaginar alternativas.
Desarticular la jaula invisible implica, entonces, un esfuerzo teórico, político y ético.
Requiere cuestionar los fundamentos dogmáticos del derecho y la religión; visibilizar sus vínculos con las estructuras de dominación; y, sobre todo, construir nuevas narrativas que devuelvan a los
sujetos la capacidad de pensar, decidir y transformar su realidad. Solo desde una conciencia crítica y desde un compromiso con la justicia social es posible abrir fisuras en los muros invisibles que nos rodean.