
Señalan que Trump usó caso Cienfuegos para su imagen
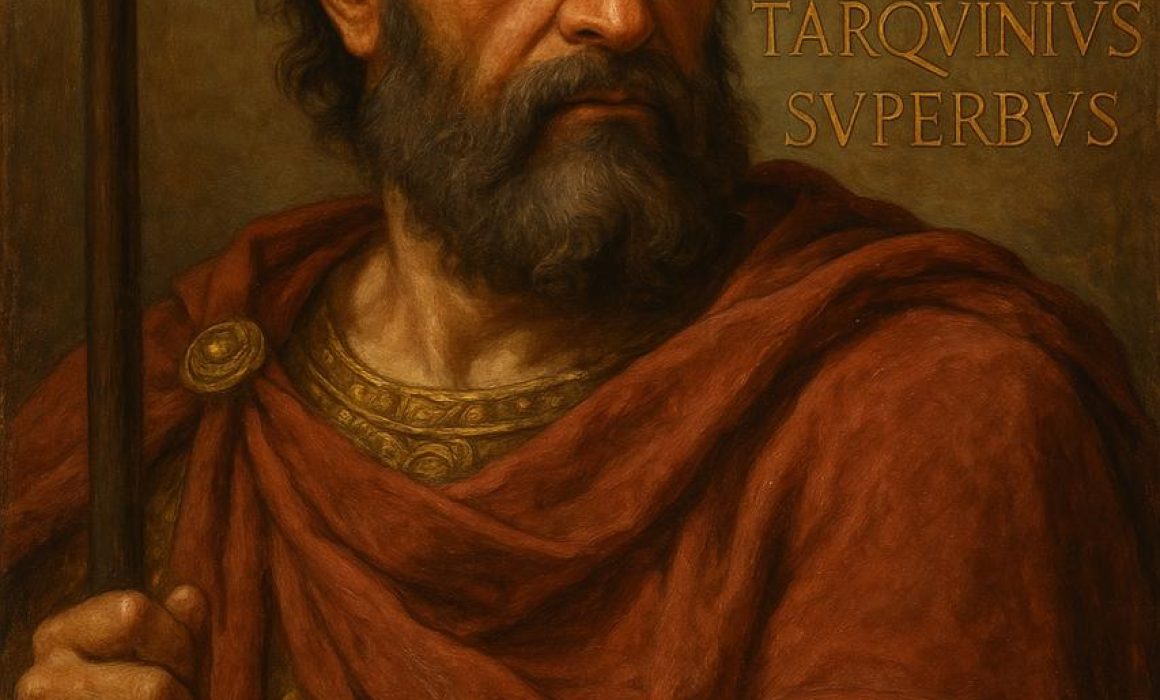
La herejía de conservar lo que solo debía suceder una vez
Tarquino el Soberbio
La humanidad ha cometido muchos pecados. Ha inventado la burocracia, ha industrializado el arte, ha convertido los conciertos en souvenirs de Spotify. Pero de entre todos sus desatinos modernos, hay uno que Celibidache —ese César del sonido— no le perdonó jamás: la grabación.
Sí, querido lector. Usted que cree haber escuchado a Celibidache en YouTube, se engaña como el que cree haber comido un banquete tras mirar una foto. Porque si algo despreciaba ese hombre sublime, era la idea de que la música pudiera ser fijada, domesticada, embotellada en un disco como perfume barato.
“Una grabación no es la música. Es una huella. Un cadáver.”
Así lo decía. Así lo escupía. Porque para él, grabar una sinfonía era como fotografiar un rayo y pretender que al mirarlo nos electrocutamos. La música no era objeto, era suceso. No era propiedad, era aparición. Y por eso grabarla no era registrarla: era profanarla.
El odio sagrado a la industria fonográfica
Mientras otros directores —menos músicos, más empresarios— se peleaban por contratos con Deutsche Grammophon como cortesanos por las migajas del trono, Celibidache se burlaba de ellos. Decía que la música no se puede repetir. Que cada concierto es un rito único, un fenómeno irrepetible de espacio, tiempo, acústica y almas reunidas.
Y tenía razón.
Porque cuando usted escucha un disco, ¿qué escucha realmente? ¿Una sinfonía? No. Escucha un montaje, una cirugía sonora hecha de parches, ediciones y mezclas que simulan la perfección quitándole el alma. Escucha un simulacro de lo que un día fue, o peor aún, de lo que nunca ocurrió así.
Celibidache, en cambio, creía en el error. No en el fallo, sino en el momento humano, efímero, honesto que hace que el arte viva y no sea un fósil técnico. Por eso no grababa. Por eso se lo acusó de arrogante. Por eso se lo temía. Porque no quería gustar. Quería despertar.
Lo irrepetible como ética
Celibidache no era solo músico: era un moralista del sonido. Dirigir, para él, era un acto ético. Y grabar era un acto de traición. La música debía vivirse una sola vez, como se vive el amor verdadero o la muerte. Cualquier intento de preservarla era, en sus palabras, negar su naturaleza fenomenológica.
Por eso sus conciertos eran experiencias casi litúrgicas. Por eso, cuando uno salía de escucharlo, no salía satisfecho: salía transformado o humillado. Porque había presenciado algo que no volvería jamás.
Epílogo: entre el mito y el milagro
Hoy, las grabaciones de Celibidache circulan por internet como reliquias apócrifas, algunas filtradas sin su consentimiento, otras bendecidas post mortem por las discográficas que en vida él despreciaba. Y aun así, se siente algo. Una chispa. Un eco de esa grandeza irreductible que fue él.
Pero sepa, lector: nunca escuchará a Celibidache si no está presente en cuerpo y alma.
Porque ese hombre no dirigía música: dirigía el acontecimiento mismo de la música naciendo.
Y eso, grabado, no se puede entender. Solo se puede haber vivido. Porque mientras los demás directores grababan discos, Celibidache grababa eternidades en el aire.