
Cierra Aitana gira en España con mucho éxito
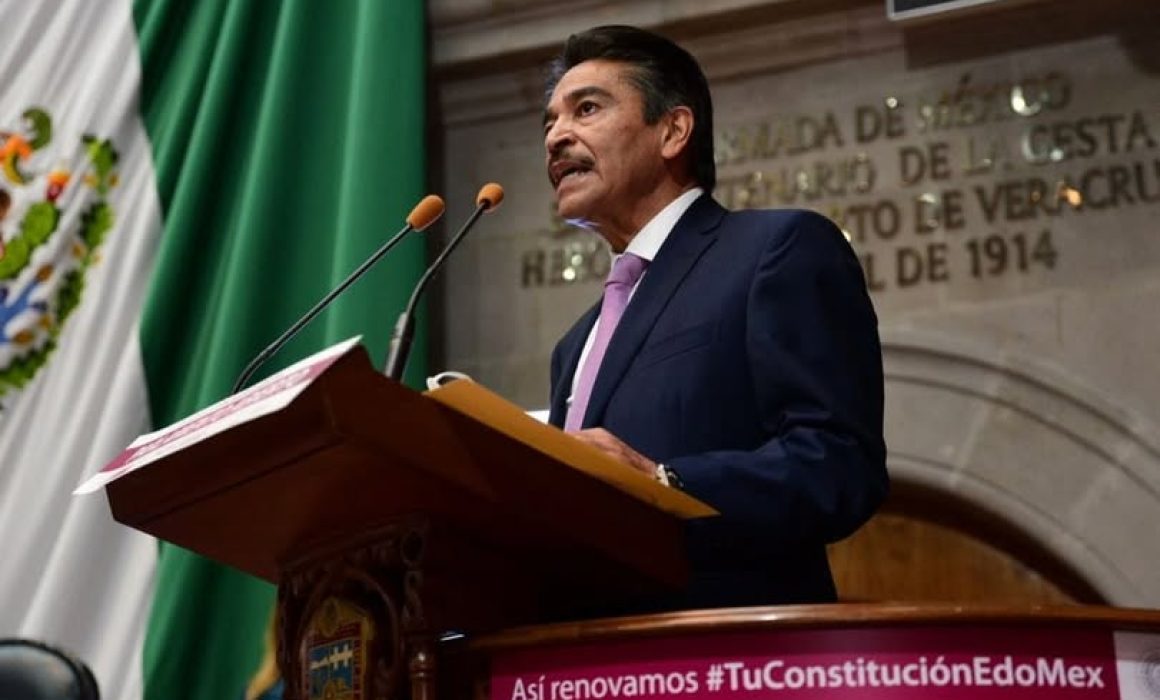
En la primera entrega de la “Jaula invisible: derecho, religión y dispositivos de control en América latina”- Se planteo el propósito de promover una reflexión crítica sobre los sistemas jurídicos y religiosos. Desconstruir el dogmatismo aceptado encubierto de racionalidad.
En el entramado complejo de las sociedades latinoamericanas, el derecho y la religión han fungido históricamente como dispositivos de control, moldeando conductas y legitimando estructuras de poder y reproduciendo desigualdades.
En este artículo se abundará una revisión crítica de dichos dispositivos mediante las nociones de Max Weber Sobre la racionalización y la” Jaula de hierro", así como el análisis del poder disciplinario de Michel Foucault.
Max Weber y la jaula de hierro
La metáfora de la “jaula de hierro” fue utilizada por Max Weber para describir cómo la racionalización moderna, orientada por la lógica instrumental, encierra a los individuos en un sistema de reglas impersonales. En el contexto del derecho, esta jaula se manifiesta en la burocracia legal, donde las normas se aplican de manera mecánica, sin considerar su contenido ético ni su impacto social. La racionalidad formal legal convierte al derecho en un fin en sí mismo, desvinculado de las necesidades humanas y de la justicia material. En América Latina, esta racionalización se combina con tradiciones autoritarias y formas coloniales de poder, configurando una jaula aún más opresiva y difícil de visibilizar.
Michel Foucault y el poder disciplinario
Michel Foucault propuso una concepción del poder no como algo que se posee, sino como una red de relaciones que produce subjetividades. En su análisis del poder disciplinario, mostró cómo las instituciones modernas —prisiones, escuelas, hospitales, y también el derecho— funcionan como mecanismos de normalización y vigilancia. El derecho, en este sentido, no solo regula conductas, sino que produce sujetos obedientes. A través de la internalización de las normas, las personas se convierten en agentes de su propia sujeción. Esta dimensión microfísica del poder se combina con la macroestructura religiosa en América Latina, generando una doble captura: jurídica y espiritual.
Ruta a la liberación: pensamiento crítico y transformación normativa
Romper los barrotes invisibles que envuelven nítidamente a los seres humanos implica un reto complejo, pero ineludible: desmantelar los dispositivos de control que operan desde el derecho, la religión y la racionalidad instrumental que los sostiene. Esta tarea no puede realizarse desde dentro de las estructuras que perpetúan el orden existente, sino desde una crítica radical que parta de las experiencias históricas de exclusión y resistencia.
La ruta a la liberación comienza con el ejercicio del pensamiento crítico, entendido no solo como herramienta de análisis, sino como práctica emancipadora. Esta forma de pensamiento
cuestiona los supuestos normativos que dan por natural el orden vigente, desenmascara las formas sutiles de sujeción y propone nuevas formas de entender la norma, el poder y la justicia. El pensamiento crítico no es un fin en sí mismo, sino el punto de partida de un proceso de transformación que exige compromiso, sensibilidad social y conciencia histórica.
En este camino, el derecho debe ser reconfigurado desde abajo, a partir de las demandas de los pueblos históricamente marginados. Ya no como un aparato técnico ni como una lógica formal cerrada, sino como un instrumento abierto a la vida y a la dignidad de las personas. Esta reconfiguración implica una transformación epistemológica: reconocer los saberes comunitarios, las formas de justicia popular, las resistencias territoriales y las éticas de cuidado que desafían la lógica del castigo, del control y de la obediencia.
La religión, por su parte, puede dejar de ser un instrumento de sujeción si se asume desde una teología liberadora, como lo mostró el pontificado de Francisco, quien desafió con valentía los dogmas conservadores del derecho canónico. Francisco defendió a los pobres, denunció la corrupción estructural y propuso una visión de la Iglesia comprometida con la diversidad, la dignidad humana y la ecología integral. Su legado, profundamente influido por la figura de Francisco de Asís, rescató el sentido ético de la espiritualidad, desafiando a las jerarquías religiosas tradicionales desde una opción preferencial por los excluidos.
Liberarse implica entonces no solo resistir, sino construir alternativas normativas, imaginar nuevas formas de convivencia, de justicia y de institucionalidad. La transformación normativa que aquí se propone no es técnica ni gradual: es una transformación ética y política que busca una justicia social.
Esta ruta a la liberación debe ser recorrida colectivamente, porque la jaula invisible no encierra a individuos aislados, sino a pueblos enteros. Su superación no será obra de élites ilustradas, sino de comunidades organizadas, de sujetos conscientes de su historia y capaces de transformar su destino. En esa dirección, la emancipación no es una utopía lejana, sino una posibilidad concreta que se construye día a día desde la memoria, la crítica y la acción.
Los seres humanos no son independientes que toman decisiones desde fuera de la cadena causal del sistema establecido. Son parte del sistema y sus acciones las determina el mismo.
Si todo está determinado – donde queda la libertad, los seres humanos al ser parte del sistema actúan de acuerdo a los intereses prevalecientes, muchas veces aceptados como algo normal, sin el menor cuestionamiento.
La verdadera libertad no consiste en estar fuera de la realidad normativa, sino comprenderla – actuar desde esa comprensión, utilizar el pensamiento crítico y dar paso a la autonomía mental- una liberación mental – alineada a la justicia social es la verdadera libertad-.
En homenaje a un transformador: “Ninguna sentencia puede ser justa , ninguna legítima si lo que producen es más desigualdad, si lo que producen es más pérdida de derechos , indignidad y violencia “. (Papa Francisco 2020)